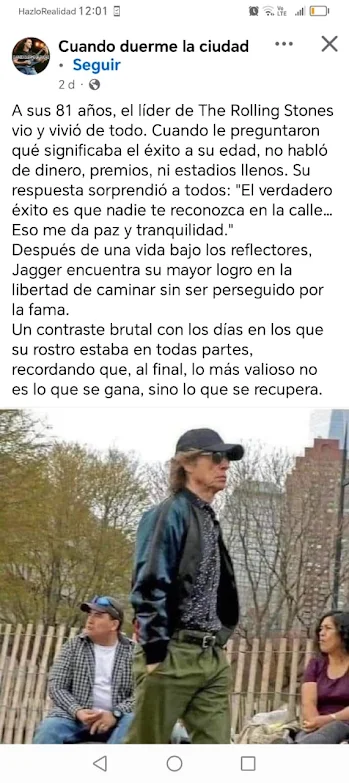p
Orígenes
- Artículo sobre José Lezama Lima
- Artículo de Pilar Alvarez sobre Zygmunt Bauman
- Upanishad
- Patricip Porn
- Poesía Enrico Diaz Bernuy | Numen | Un poema de exilio y trascendencia, donde la soledad se funde con la luz y el viento. Entre imágenes cósmicas y paisajes íntimos, evoca el amor, la memoria y la eternidad.
- Poesía Enrico Diaz Bernuy | "Los cinco fuegos del artista" es un poema que explora la esencia de la creación con intensidad y simbolismo. A través de cinco cantos, reflexiona sobre la madurez, la entrega, la soledad, el hogar y la fe. Una obra que ilumina el proceso creativo con imágenes poderosas y profundidad filosófica.
- Poesía Puzle de Enrico Diaz Bernuy | Un poema con una propuesta lingüística inédita, que explora desamor, transformación y sombras del alma, invitando a una profunda reflexión sobre la desconexión humana.
- Poesía para Armar !! "Descubre Poesía Puzle, un método único e innovador que redefine la poesía. Cuatro formas de lectura, un mismo poema, múltiples interpretaciones que te transformarán."
- VIDEO: Poesía la Tormenta oculta de Enrico Diaz Bernuy
- VIDEO: poema Enrico Diaz Bernuy
- VIDEO: Poema, "Dardos a un sueño" de Enrico Diaz Bernuy
- VIDEO: Poema, "Para olvidarlos" Enrico Diaz Bernuy
- Relato: El legado interior | Enrico Diaz Bernuy
- Poema Enrico Diaz Bernuy
- Poema de Pablo García Baena
- Junio, poesía de Enrico Diaz Bernuy
- Poesía en Pandemia de Enrico Diaz Bernuy
- A mixta oscuridad, poesía de Enrico Diaz Bernuy
- Cuento: Tridente Luminoso
- Escritos sobre creación
- Poema, Gratitud.
- Cuento: El TAROT AMUN
- Relato: El hundimiento para la claridad
- Reseña al libro del poeta Pablo Pineda
- Video poema en el día Mundial del Agu
- Radio Arinfo . Argentina
- La felicidad del impersonalismo (cuento)
- Cuento: Marta !!
- Melodía y Verso de Enrico Diaz Bernuy
- Un poema del libro "A mixta oscuridad"
- Cuento: Subtecaviar !!!!!
- Robo a una Biblioteca | Un hombre desilusionado, marcado por el legado de su madre y sus propios demonios, se sumerge en el crimen. Su destino se entrelaza con un audaz robo a la Biblioteca Nacional de Perú.
- Cuento: Los sentimientos de Leonardo Dávila y sus futuras canciones
- Prosa: El legado | Trata entre la música culta y el arte visual, alguien lucha contra la herencia familiar y el miedo al fracaso. Un cuento sobre rupturas, silencios y la inevitable llamada del arte.
- Una historia sobre tortugas
- Un cuento sobre la soledad y un parque...
- Prosa: Pisos de la distancia.
- Plenitud silentum
- Ficciones sobre zapatillas
- Narraciones sobre el arte contemporáneo y misterios
- Artículo de Bruno Cueva Villafuerte | Descenso al bosque de Arges
- El endoesqueleto T800 | Cuento |
- Beso a la Venezonala !! Narra la caída de dos hermanos venezolanos en la delincuencia limeña. Entre seducción y extorsión, explora dilemas existenciales, desarraigo y filosofía plutarquiana, con tintes eróticos y la crudeza de un joven peleador callejero.
- Cuento: La ingienieria de las Cadenas
- Cuento: Ecdisis y el código del olvido
lunes, 24 de febrero de 2025
sábado, 22 de febrero de 2025
viernes, 21 de febrero de 2025
jueves, 20 de febrero de 2025
domingo, 16 de febrero de 2025
Amigos y Rivales
Lucien Freud y Francis Bacon
viernes, 14 de febrero de 2025
UN PENSAMIENTO IMPERMANENTE... | el culto a lo impermanente | - (sin corregir) MICRORELATO- por Enrico Diaz Bernuy
TRIBUNAL Y JUICIOS
EN EL HADES
Un microrelato que
expone el fracaso de la visión
occidental sobre el amor, o un inminente
destino materialista…
Cero espiritualidad, ¡el
amor no era también espiritualidad?
En
los abismos donde el tiempo es ceniza y la esperanza se marchita como una
flor envenenada, el Tribunal de Hades se
erige en su solemne y aterradora majestad. Allí, entre sombras eternas y ríos
sangrientos, un juicio singular ha sido convocado: los más grandes pensadores
de la historia han de definir la naturaleza del amor ante un jurado compuesto
por entidades primordiales. Un lirio blanco y perfumado silencioso sse alza sobre la mesa... "Si fallan, el concepto mismo del amor será
desterrado de la existencia, despojado de los labios de los vivos y de la
memoria de los muertos".
Hades,
el imperturbable señor del inframundo, preside la corte junto a la Esfinge de
enigmas implacables, el Minotauro de cuernos funestos y el insondable Cthulhu,
cuya presencia exhala locura. Entre los asistentes, Alambarg (el primer Drácula)
observa con indiferencia milenaria, mientras la Medusa, su cabellera de víboras
siseantes, amenaza con transformar en piedra cualquier argumento vacío.
─Platón da el primer paso en la danza del
destino. Su voz resuena como un eco en la caverna del tiempo: “El amor es la
sed de lo eterno, la sombra de la Belleza primigenia que anida en las almas. En
mi ‘Banquete’, escribí que lo terrenal es solo un pálido reflejo de lo divino.”
─Almabarg ríe con una mueca de
ultratumba. “¿Belleza? El amor no es más que una fiebre que nos consume, una
mordida en la yugular del espíritu. Es deseo, posesión, ansia que devora y
trasciende la muerte.”
─Aristóteles levanta la mano con la calma de
quien mide el mundo: “Platón persigue sombras. Platón es un idealista!! El amor
no es un ideal etéreo, sino una inclinación natural hacia el otro, un lazo
forjado en la virtud y el reconocimiento mutuo.”
Medusa
entrecierra los ojos centelleantes. “¿Y qué destino aguarda a los que aman sin
ser amados? ¿Es el amor solo un privilegio de los correspondidos?”
─San Agustín suspira con gravedad monacal: “Solo
en Dios hallamos el amor verdadero. Todo lo demás es pasajero, ilusorio. El
amor divino es la única llama que no se apaga.”
El
Minotauro resopla y golpea la piedra con su pezuña hendida. “Dios no pisa estas
tierras. Aquí, el amor no es salvación, sino condena.”
─Schopenhauer contempla el juicio con el hastío
de quien conoce la farsa de la existencia. “El amor es el engaño de la
Voluntad, una treta cruel para perpetuar la especie. Nos esclaviza, nos hiere,
nos arroja a la desesperación.”
La
Esfinge sonríe, indescifrable. “Si el amor es una mentira, ¿por qué el hombre
muere por él?”
─Nietzsche golpea la mesa con furia trágica.
“¡El amor es la voluntad de poder! No es ternura, sino afirmación. Los débiles
aman porque temen el vacío. Los fuertes trascienden el amor mezquino y crean su
propio destino.”
Cthulhu
emite un gemido abismal, un sonido antiguo y blasfemo que niega toda concepción
humana del amor.
─Simone de Beauvoir se adelanta con el fuego de la
rebeldía en los ojos. “El amor ha sido usado como un yugo. Nos han enseñado que
una mujer debe ser poseída para amar. Pero el amor es libertad, no servidumbre,
y la servidumbre jamás es luminosa” (el ego se impone).
La
Esfinge inclina su majestuosa cabeza. “¿Puede existir el amor sin dolor?”
─Erich Fromm apoya su bastón sobre el suelo de
sombras. “El amor no es sentimiento fugaz, sino arte y disciplina. No se halla,
se construye.”
Alambarg
ladea la cabeza, sus colmillos asomando en una sonrisa cruel. “¿Construcción?
¿Trabajo? ¿Y qué hay de la pasión? ¿Del vértigo? ¿Del deseo que consume?”
─Byung-Chul Han observa la escena con melancolía.
“En la modernidad, el amor ha sido reducido a un producto de consumo. Ya no
amamos, simplemente intercambiamos deseos desechables. La era digital ha
sepultado el amor en el fango de la inmediatez.”
─Bahuman, el último en hablar, se alza con
voz de trueno. “El amor no es humano ni divino. Es la vibración secreta que une
el cosmos. Pero los hombres lo han degradado, lo han encerrado en palabras
pequeñas. Han olvidado que amar es disolverse en la totalidad.”
Un
silencio funesto se extiende sobre la corte. Hades se incorpora y su voz
retumba como un trueno sepulcral: “Habéis hablado, y sin embargo, el amor sigue
siendo un enigma insondable. No lo erradicaremos… todavía.”
Pero
entonces, un murmullo primigenio recorre las columnas del juicio. Cthulhu, con
un movimiento tentacular, dicta su propio veredicto en una lengua que no
pertenece a la razón humana. El Minotauro, con un bramido, embiste a
Aristóteles y le destroza el cráneo. La Esfinge, veloz como la muerte, desgarra
la garganta de Platón. Alambarg se inclina sobre Simone de Beauvoir para
flajelarla y violarla con rudeza, luego la succiona.
Uno
por uno, los apóstoles del pensamiento occidental, caen.
Schopenhauer
se ahoga en la amarga ironía de su propio desprecio. Nietzsche suelta una
carcajada frenética antes de ser reducido a sombras. Byung-Chul Han intenta
escapar, pero Medusa lo azota con su
cola para dejarlo con los huesos rotos en el suelo, luego lo mira a los ojos y él en
un gesto eterno de pavor queda petrificado.
Hades
observa la matanza con la serenidad de quien ha visto la eternidad. Suspira y
susurra, más para sí que para los condenados: “El amor ha sido la mayor mentira
del hombre. Ha llenado de ruinas la historia, ha sembrado dolor en cada rincón
de la Tierra. Un veneno. Una ilusión.”
Y
cuando el último pensador cae, el fuego del inframundo exhala su victoria. El
amor es arrancado de la existencia. En las tinieblas sin fin de Hades, solo
persiste el eco de un juicio sin ganadores, de un sacrificio inútil. El amor ha
sido condenado a la inexistencia, y con su extinción, el planeta tierra se
torna aún más frío, más pandemias, y, aún más vacío.
Enrico Diaz Bernuy
jueves, 13 de febrero de 2025
martes, 11 de febrero de 2025
Reseña al libro de Pablo Pineda
Pablo Pineda, pronuncia una lírica como microhistorias vinculadas en contundentes sablazos sobre un universo urbano. Con una musicalidad a un discurso que nos revela: experiencia en el verso (enfoque poético) y visión de su existencia ante el desafío de no quedar en silencio. Por lo que ocurre en tiempo real, la complejidad de inflexiones, tal cual son los océanos mismos.
Se vale del verso libre y también del haiku. Como si un tablero ajedrezado se revelara frente al poeta. Y él se desplaza entre los instantes como si mirara el infinito… y así; la lucidez.
Por ello, cito lo siguiente: “Bocinas y ruidos de motores se unen en miradas de ríos inexplorados/ Respirar el olor cotidiano de la ciudad/ entre edificios inclinados como ramas./ Canta el gallo como autómata/ y el sol va recalentando su panza de fuego / entre árboles humanos”. (…)
OCÉANOS DE FICCIONES en esta su primera edición, exhibe diversas ilustraciones realizadas por el mismo poeta. Siendo así, acorde con las espirales que arman, danzan, entre los versos de su travesía y sus desafíos.
Enrico Diaz Bernuy
Noctem Aeternus -------- 2020
La autora Marcia Morales Montesinos, Joven escritora, editora y poeta de nacionalidad peruana. Nos demuestra que el mayor monstruo de una persona puede ser el desaliento… Las sombras del vacío en el ser, soledad y las tinieblas del silencio sirvieran de alguna forma para reencontrarse consigo misma, pero con el matiz de lo siniestro a una desconcertante lucidez. También se puede apreciar un perfil melodramático en cualquiera de las 77 páginas del poemario. Su evocación por la desolación..., es un elemento que impera. Mientras que la inminente muerte es como si fuera la solución a muchísimas cosas de la condición humana. Incluso a niveles por la necrofilia deja en evidencia en más de un verso.
Marcia, gravita en una prosa poética inquietantemente, testimonial, para relucir sus aspectos racionales con un vocabulario para todo público, sobre todo, incide en un sentido idealista pero en aguda crítica hacia el ser mismo. Como si fuera por la vida enriscadamente gótico y con un inminente destino en cada uno de sus poemas. A pesar que la portada evocaría cualquier historia de terror y tal proyección difiere con la obra. Definitivamente estamos hablando de un libro de poesía que no es para las mayorías, sino para cierto publico preferentemente universitario o amantes de la literatura gótica.
jueves, 6 de febrero de 2025
De nada vale. Crítica abierta a Byung-Chul Han !!!!! por Lucas Aguilera.
De nada vale. Crítica abierta a Byung-Chul Han
Siglos de praxis revolucionaria fueron necesarios para develar cuales son las causas de los males que sufre la humanidad. La lucha teórica y práctica por exponer y derrotar a los explotadores no solo encuentra resistencia en las filas enemigas, sino también, entre los que se pretenden aliados. Ya Lenin nos advertía que “la lucha contra el imperialismo es una frase vacía y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo” (p.88, 1916).
En esta categoría se inscribe actualmente el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, cuyas ideas se han extendido ampliamente en los ciclos progresistas y de izquierda, principalmente desde la emergencia de la pandemia y el recrudecimiento de los dramas humanos que trajo aparejado.
Aunque seductor en muchos de sus postulados teóricos, que a primera vista parecen explicar las causas de los padecimientos actuales, éstos no hacen más que seguir ocultando, y hasta frustrando a priori, cualquier iniciativa verdaderamente transformadora.
Proponemos un recorrido por algunos de sus planteamientos, intentando ir al fundamento de su propuesta, con el fin de demostrar nuestra afirmación sobre las intenciones del filósofo. Comenzaremos por el de autoexplotación, concepto propuesto por Han para referirse a la idea de que las personas se someten voluntariamente a la explotación y al autocontrol en la era del capitalismo tardío. Según Han, en lugar de ser explotadas por un jefe o una empresa, las personas se convierten en su propio jefe y se explotan a sí mismas.
Más allá del enfoque individualista y su énfasis en la responsabilidad particular, lo que el intelectual no explica es que la explotación siempre ha sido una característica intrínseca del capitalismo, donde la clase capitalista se beneficia de la producción de plusvalía a expensas de la clase trabajadora.
El trabajador y la trabajadora, desde los orígenes del sistema, no han tenido más opción que vender su fuerza de trabajo al capitalista para sobrevivir. Por lo tanto, cualquier forma de explotación, incluida la autoexplotación, se deriva de la necesidad de la clase trabajadora de trabajar para ganarse la vida, o, mejor dicho, las míseras condiciones de supervivencia. Este fenómeno, en el que las personas trabajan cada vez más, bajo el autocontrol y la autoexigencia sin necesidad de una presión externa, es un logro del mismo capital que niega, justamente, esta necesidad creada por el sistema y la oculta tras un aparente “contrato social” entre capital y trabajo.
Lo que sí se observa en la actualidad es un aumento de la tasa de explotación y un perfeccionamiento de los mecanismos que sostienen la apariencia de la relación de clase como contrato entre sujetos libres. El capital ha revolucionado las necesidades mismas del trabajador en relación al proceso productivo, ya no solo condicionado por la necesidad de dirigirse al mercado a vender su fuerza de trabajo, sino también, y paradójicamente, con la aparente necesidad de trasladarse a lo que ocurre al margen del proceso productivo propiamente dicho.
Esta transformación supone además que el capital, a través de la socialización de los medios de producción (los múltiples dispositivos digitales), se apropia del tiempo que en la etapa anterior el trabajador utilizaba para reponer su fuerza de trabajo. Tiempo que el obrero, tras una extendida y agobiante jornada laboral, usaba para recomponer su fuerza física, alimentarse, educarse, desarrollar sus necesidades espirituales y afectivas, dormir y prepararse para estar en condiciones, al día siguiente, de enfrentar una nueva jornada para no morir.
En términos generales, podemos pensar en 8 horas de jornada laboral, 8 horas de sueño y 8 horas para el resto de las necesidades enunciadas. Durante esas 16 horas fuera de la jornada laboral, sin embargo, el capital no lograba disponer de la mercancía fuerza de trabajo en relación a un instrumento para la producción de plusvalía. De alguna manera, se interrumpía el proceso hasta la próxima jornada, considerando por supuesto, al obrero individual.
La posibilidad actual de apropiarse del producto de la actividad humana en relación a los “instrumentos digitales”, que ya forman parte constitutiva de la vida cotidiana, materializan lo que Marx anunciaba como la subsunción formal y real del trabajo al capital. Esto puede darse principalmente por dos razones: por un lado, debido a una disminución del desgaste físico de la actividad productiva, donde el tiempo antes destinado a la reposición de dichas fuerzas ya no es necesario y, por otro lado, a la creación de nuevas necesidades espirituales o morales.
Para esto, el capital crea los elementos materiales para dicha actividad y a la vez, construye los mecanismos para que la misma no se presente como trabajo, sino como tiempo de ocio, esparcimiento, juego, socialización, educación, necesidades humanas que hoy se están trasladando al territorio de la virtualidad. En síntesis, todos los tiempos, tanto el de trabajo como el de reposición de fuerzas físicas y necesidades espirituales, quedan bajo un proceso de subsunción total al capital, tanto formal como real.
No solo se genera la posibilidad de una forma superadora del obrero global a través de la interconexión de personas y cosas, sino que, de esta manera, se habilita la extracción de plusvalía fuera del proceso productivo concebido de manera tradicional. La disminución al mínimo de la parte necesaria de la jornada social de trabajo para la producción material, posibilita al capital ampliar el tiempo de trabajo ajeno apropiado, ahora por fuera de dicho proceso productivo. Pero lo que se habilita también, según el mismo Marx, es la liberación de un tiempo posible de conquistar “para la libre actividad intelectual y social de los individuos” (p. 643, 2009), siempre y cuando se logre desde la clase apropiarse del producto de su propio trabajo y de su tiempo, que hoy es tiempo de no trabajo para unos pocos.
Han ofrece otro concepto para describir esta capacidad del sistema económico de apropiarse de nuestro tiempo y particularmente, de los datos que generamos, por este proceso de subsunción total. Habla de Infocracia para definir al régimen de la información como la forma de dominio actual en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos, sumado a la inteligencia artificial, determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo.
A diferencia del régimen disciplinario que dejamos atrás a fines del siglo pasado, en lugar de cuerpos y energías, lo que se explota ahora según el filósofo, es información y datos en este capitalismo de la información devenido en capitalismo de la vigilancia, degradando así a las personas a la condición de datos y de ganado consumidor. Concepción altamente cuestionable, no solo por su evidente posicionamiento político contra el gobierno chino – obviando otros actores del tablero global que comandan las reglas del régimen que cuestiona – , sino por la visión fatalista a la que nos tiene acostumbrados.
Porque si bien estos argumentos parecieran acertados, lo que el filósofo vuelve a obviar es lo que realmente ocurre en el silogismo del proceso productivo, reduciendo en cierta medida sus explicaciones solo a la esfera de la circulación y el consumo; es decir, no solo que no hemos dejado de ser cuerpos y energía, sino que reducirnos conceptualmente a datos y consumo nos niega como sujetos de conocimiento y transformación.
Yendo a los fundamentos mismos del sistema y sus transformaciones guiadas por sus propias leyes, podemos decir que el desarrollo de las fuerzas productivas ha permitido que el conocimiento se convierta en fuerza productiva inmediata, es decir, el trabajo directo inmediato deja ser base de la producción, y la que se presenta como productora es la combinación de la actividad social.
En otras palabras, “la ciencia, en vez de estar en manos del obrero para acrecentar sus propias fuerzas productivas […] , en casi todos lados se le enfrenta. El conocimiento deviene un instrumento que se puede separar del trabajo y contraponerse a éste.” (Thomson en Marx, p. 440). Las potencias intelectuales del proceso material de producción se le contraponen al trabajador como propiedad ajena y poder que los domina. Lo que ya se consuma en la gran industria y se observa en su punto máximo en la actualidad es la separación del trabajo de la ciencia, haciendo de esta última potencia productiva autónoma e instrumento de explotación del primero.
Como ya mencionamos, este proceso es lo que Marx llama subsunción real del trabajo al capital, más allá de la subsunción formal. “El capital se desarrolla en todas aquellas formas que producen plusvalía relativa, a diferencia de la absoluta. Con la subsunción real del trabajo en el capital se efectúa una revolución total (que se prosigue y repite continuamente) en el modo de producción mismo, en la productividad del trabajo y en la relación entre el capitalista y el obrero.”
En esta revolución total, no es el obrero individual sino cada vez más una capacidad de trabajo socialmente combinada lo que se convierte en el agente real del proceso laboral en su conjunto, donde las diversas capacidades de trabajo que cooperan y forman la máquina productiva total participan de manera muy diferente en el proceso inmediato de la formación de mercancías o de productos, sin embargo, son “directamente explotados por el capital y subordinados en general a su proceso de valorización y de producción. Si se considera el trabajador colectivo, en el que el taller consiste de manera directa en un producto total que al mismo tiempo es una masa total de mercancías, es absolutamente indiferente la función de tal o cual trabajador, mero eslabón de este trabajador colectivo” (p. 79, 2009).
Es en este sentido que Marx propone una ampliación, y a la vez una restricción, del concepto de trabajo productivo. El mismo es definido en una primera instancia como todo trabajo que sea productivo para el capital, es decir, que genere plusvalía. Pero Marx, al analizar las transformaciones en el desarrollo de la gran industria, establecerá que el aumento en la cooperación y productividad del trabajo amplían necesariamente este concepto, ya que “para trabajar productivamente, ahora ya no es necesario hacerlo directa y personalmente, basta con ser órgano del obrero global” (p. 616, 2008).
En los inicios de la gran industria como fase capitalista propiamente dicha, ya Marx vislumbraba esta transformación estructural: hacía su aparición el trabajo social, donde para trabajar productivamente ya no era necesario hacerlo de manera directa, sino que bastaba llevar adelante cualquier función parcial. Es decir, la definición de trabajo productivo sólo es válida para el obrero global como totalidad, pero ya no aplicable a cada uno de sus miembros. Significa además que el concepto de trabajador productivo ya no implica una relación entre actividad y efecto útil, sino que se basa esencialmente en una relación social específica y surgida históricamente, que hace al trabajador un mero medio de valorización para el capital (2008).
En el momento actual, se observaría que los últimos avances tecnológicos han permitido la ampliación del carácter cooperativo del proceso laboral a partir de una radical reorganización de la fuerza de trabajo que se pone en relación a los medios de producción, con la virtualidad como su nueva especialidad, proceso que ha supuesto además una transformación cualitativa en el sentido desarrollado por Marx.
Esta ampliación y restricción a la vez del concepto de trabajo productivo nos permite arrojar luces sobre los tiempos de extracción de plusvalía, es decir, de los tiempos de plustrabajo, y por ende, preguntarnos por la categoría misma de jornada laboral, considerada como la suma del tiempo de trabajo necesario y plustrabajo. Nos permite preguntarnos sobre cómo el capital ha logrado “atravesar las paredes” de la fábrica y construir mecanismos de extracción de plusvalía del obrero social como totalidad, en los tiempos en los que, en apariencia, las y los millones de trabajadores individuales creemos estar fuera de la jornada laboral tradicional.
Aquí podríamos considerar que hay puntos en común con Han. Este afirma que el “tiempo es dinero”, algo que no supone novedad alguna, pero agrega como novedoso que “aquel tiempo que antes era considerado personal (y que aún hoy suele considerarse propio e intransferible) está siendo mercantilizado más allá de nuestra conciencia”.
Ya hemos establecido que durante este tiempo los usuarios interactúan en la red digital, permitiendo que a partir de esas interacciones se desarrollen mejoras en las plataformas y dispositivos que se emplean en dicho proceso. Para ser aún más claros, este tiempo en el espacio virtual es materializado en mejoras en el capital constante utilizado, cuyo desarrollo se expresa en la amplísima variedad y complejidad de los procesos productivos en los que estos dispositivos se encuentran integrados.
Considerando el tiempo que transcurrimos en el espacio virtual, como tiempo de trabajo productivo, cae de lleno que el mismo se encuentra bajo la categoría de plustrabajo, ya que supone un tiempo que excede al tiempo de trabajo necesario. El mismo entonces sería aprovechado por el capital para la generación de plusvalía, pudiendo ser comprendido entonces como tiempo de trabajo productivo, en tanto permite al capital ampliar la base del proceso de producción hacia el tiempo libre liberado por el desarrollo de las fuerzas productivas, y de esta manera, amplificar su proceso de autovalorización.
A esta combinación de la actividad colectiva tenemos que sumarle el análisis de la parte constante del taller colectivo, con el fin de poder explicar el proceso en desarrollo que describimos como socialización de determinados medios de producción. Por ello es importante poder definir qué forma asumen los medios en la actualidad, y aquí lo novedoso de la nueva fase del sistema, según Rosdolsky en su análisis de los Grundrisse, residiría en lo siguiente:
“En contraposición a la manufactura, en la gran industria el revolucionamiento del modo de producción parte no de la fuerza de trabajo, sino de los medios de trabajo. Pero ello modifica de raíz la relación originaría entre el obrero y el medio de trabajo. En lugar del oficio sometido al trabajador aparece ahora un «monstruo animado» que “objetiva el pensamiento científico y es de hecho el coordinador”, de modo que, en lo sucesivo, el obrero individual ya sólo existe como accesorio vivo, y aislado, de esa unidad objetiva” (p. 275, 2004).
En este sentido aclara Marx: “el trabajo sólo puede ser absorbido en la medida en que el capital adopta la forma de los medios de producción específicos requeridos para procesos laborales determinados” (p. 40, 2009)
Ahora bien, este proceso también ha tenido sus implicatorias en los mecanismos de compra-venta de la fuerza de trabajo. La socialización de la producción, ha tomado una nueva configuración en esta fase del capital, en donde pareciera que algunos medios de producción son entregados al trabajador para su empleo.
En este marco de análisis podemos pensar el fenómeno de socialización de los múltiples dispositivos digitales, hoy puestos a disposición de millones de personas que, por medio de su acción humana, interactúan con éstos como instrumentos -bajo lógica capitalista-, permitiendo de esta manera la producción de valor, y por ende, de su extracción y apropiación. La interconectividad lograda entre “las personas y las cosas”, con un nivel de penetración del internet en el 60% de la población mundial, con un promedio de 6 horas diarias de exposición a pantallas y con la materialización de fábricas, casas y ciudades inteligentes, es un fenómeno que le permitiría al capital expandir los límites del plustrabajo, y por ende, de generación de plusvalía, objetivo central del capital como clase.
Lo que define esta nueva revolución industrial sería entonces la posibilidad de integrar las múltiples tecnologías de punta con los trabajadores, una nueva “asociación de brazos e instrumentos”, una fase superior de la cooperación que, durante la época de la gran industria, permitió la combinación de trabajadores parciales con instrumentos en un mecanismo colectivo, un método especial de producir plusvalor relativo o de aumentar a expensas de los obreros la autovalorización del capital.
Los orígenes del proletariado como clase, supuso entre otras transformaciones, la “migración” del campesino que trabajaba la tierra bajo lógica feudal a la constitución del asalariado. En dicho proceso, aparecían los trabajadores asalariados agrícolas, que “valorizaban su tiempo libre trabajando en las fincas de los grandes terratenientes” (Marx, p. 896). Podríamos entonces pensar en esta valorización del tiempo libre de los trabajadores, en una nueva especialidad que se constituye bajo lógica del capital.
Esta sociabilización de los medios es por demás compleja, ya que consiste en una combinación de instrumentos tanto físicos como intangibles y a una escala global nunca antes vista. Es importante destacar que no podemos reducir el proceso general al fenómeno de un simple aparato en manos de un individuo, sino de un proceso revolucionario que contempla una multiplicidad de factores y transforma radicalmente las estructuras sociales.
Estos medios de producción como las multiplataformas, la inteligencia artificial, el 5G, el internet de las cosas, etc. son producto del saber social extraído de la elaboración de científicos, matemáticos, programadores, que se objetivan casi en un tiempo inmediato en el mejoramiento del capital constante, en combinación con la actividad de los miles de millones de usuarios y usuarias que accionan sobre los instrumentos y, por dicha interconexión, contribuyen a ese perfeccionamiento de los medios. Es decir, una conjunción de sujetos productores que entran en relación con los instrumentos a partir de su pertenencia al cuerpo social y aportan al proceso total de valorización del capital.
El concepto de infodemia del filósofo surcoreano oculta, por un lado, los fundamentos mismos de un sistema que se transforma ante una profunda crisis de su propia base de sustentación y por el otro, nos ofrece una visión fatalista, donde la única salida “al mandato cultural de la productividad permanente” es la “inactividad”. Han plantea lo siguiente: “hemos olvidado que la inactividad, que no produce nada, constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida”, razón por la cual “a la obligación de trabajar y rendir se le debe contraponer una política de la inactividad que sea capaz de producir un tiempo verdaderamente libre”.
Una propuesta que, finalmente, supone un “escape” individual a los márgenes del sistema, sólo habilitado a ciertas fracciones de clase con el privilegio de arrojarse a una visión contemplativa y nihilista de la vida, que además oculta, tras su atractiva propuesta de “ganar tiempo para no hacer nada”, un renunciamiento a disputar los instrumentos, la ciencia y la tecnología, productos del trabajo de la humanidad toda, que ofrecen además la posibilidad de terminar con viejos males que nos aquejan como seres humanos históricamente. Niega que el problema no es el desarrollo científico y tecnológico, sino quién lo instrumenta y para qué fines.
La relación de las clases subalternas con las tecnologías de punta ofrece la posibilidad de aumentar exponencialmente la circulación de información densa para la lucha, para construir las condiciones objetivas y subjetivas que aumenten la escala organizativa y para el intercambio de tácticas exitosas para las luchas de calle y la disputa teórica.
Un renunciamiento que es contrarrevolucionario, que nos empuja a la pasividad, y nos aleja de la posibilidad de disputar poder real desde las grandes mayorías para transformar las bases mismas del sistema. Han se transforma así en el teórico de la imposibilidad, ocultando de esta manera los sobrados ejemplos de luchas populares que se despliegan a lo largo y ancho del mundo, donde las tecnologías se transforman en armas centrales para la producción de poder.
De esta manera, conceptos aún más peligrosos que el de auto explotación son los que propone en su último libro: Vida contemplativa. Elogio de la inactividad. Si bien acertadamente Han plantea que el tiempo se convirtió en una mercancía, su respuesta a la cultura como fiesta niega a la lucha necesaria como vía para llevar adelante las transformaciones sociales. Desde su perspectiva, promover la vida contemplativa y la introspección individual, ignora el papel de la acción y la intervención activa en el mundo. La vida contemplativa se presenta de esta manera, como una forma de escapar de los problemas del mundo en lugar de enfrentarlos directamente y trabajar para resolverlos.
Cuando Han plantea el origen de la cultura no es la guerra sino la fiesta, el filósofo parece contemplar sólo una parcialidad, el aspecto espiritual de la cultura, olvidando que la parte más preciosa de la cultura se deposita en la conciencia humana: un acumulado de métodos y costumbres adquiridos y desarrollados a partir de la cultura material preexistente, y que a su vez, son resultados de sí mismo. Es decir, la cultura debe concebirse como producto de la lucha de la humanidad por la supervivencia y el afán de mejorar sus condiciones de vida, tanto en sus aspectos espirituales como materiales. Es, finalmente, el producto de la lucha por el aumento del poder.
Como conclusión, podemos establecer que la visión de Han, aunque llamativa y seductora en lo que respecta a la interpretación de las formas de explotación en nuestras sociedades actuales, nos arroja finalmente con su – para nada inocente – “elogio a la improductividad”, a un estado de pasividad y contemplación, una invitación a la indiferencia, que como fue advertido por Gramsci, sólo funciona como peso muerto de la historia.
A su concepción oponemos firmemente la posibilidad objetiva de construir nuevas relaciones sociales, donde el ser humano sea el fin último, donde la dignidad sea realidad efectiva para las grandes mayorías del mundo. Y aquí no cabe la indiferencia ni la pasividad. Como claramente lo escribía el poeta Tejada Gómez, y lo hacía canción Mercedes Sosa, con toda la potencia creativa que hace síntesis en la cultura popular, “De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle”.